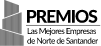El teatro Guzmán Berti fue durante la primera mitad del siglo XX, el centro de la cultura y la diversión de la ciudad, por esta razón, muchas de estas crónicas hacen mención de este sitio tan representativo de la tradición y las costumbres cucuteñas de antaño. Desde comienzos del mismo siglo, todas las compañías de teatro y de variedades que venían del viejo mundo, tenían unas escalas obligadas si visitaban la América meridional, la primera era La Habana, en la caribeña Cuba, para luego enfilarse rumbo a Venezuela, siendo la preferida, la calurosa Sultana del Coquibacoa, por sus características cosmopolitas y porque muchas compañías navieras europeas, la tenían como destino especial, por ser la sede continental de los negociantes alemanes e italianos, quienes distribuían desde allí sus productos al resto del país y por la vía de Cúcuta, al interior de Colombia.
Los viajes que emprendían estas compañías teatrales y en general, todas las empresas artísticas y/o culturales, eran unas verdaderas aventuras, casi una odisea, pues no había contratos previos ni compromisos, ni agentes que hicieran los contactos necesarios para garantizar los ingresos que requerían para poder, por lo menos, subsistir. Era común que se quedaran varadas en alguna de las ciudades que visitaban, cuando no llenaban las expectativas del público y se quedaban sin recursos para continuar su gira, a menos que algún buen samaritano, especialmente paisanos suyos, les colaboraran para poder trasladarse a su próximo destino a probar suerte.
Finalizando la primera década del siglo, llegó a la ciudad la compañía de teatro Coello, una de las más organizadas y afamadas del ramo, de origen catalán, a pesar de su apellido portugués, compuesta exclusivamente de artistas emparentados entre sí; estaban padres, hijos, sobrinos, tíos; eran tan buenos artistas que la crítica no lograba identificar quién superaba a quién, “en condiciones artísticas, apostura y en buenas costumbres”.
Decían los mismos críticos que “por entonces, entre quienes nos visitaban no venían chicas casquivanas, ni tiples conquistables, ni coristas complacientes.” Esto para aclarar que el señor Coello había hecho una reciente contratación de una bailarina, que dicho sea de paso, no tenía parentesco alguno con los demás miembros, sino que conocedor de las aptitudes y cualidades de esta artista, el director de la compañía había recibido informes que el grupo donde trabajaba se había disuelto en La Habana y que estaban “varados”, algunos en Caracas y otros en Maracaibo.
La empresa liquidada era una Compañía de Ópera, así que era apenas entendible que no tuviera el recibo esperado por estos lares, especialmente entre las clases populares. La Compañía Coello llevaba más de un año presentándose en el Guzmán, tres noches por semana, con lleno total en palcos y platea, así que se presentaba una oportunidad de variar el repertorio y la inclusión de un acto de baile, era uno de los eventos que más atraía al público, particularmente si la intérprete era agraciada.
Magdalena Baronni se llamaba y era una bailarina de gran cartel en Italia, donde pertenecía al elenco del teatro La Scala de Milán y a quien el anhelo de admirar las maravillas de la tierra firme tropical la había impulsado a seguir viaje hacia el nuevo continente.
La preciosa italianita, de espléndida cabellera dorada y voluptuosa figura, estaba comprometida en matrimonio con un acaudalado empresario habanero, circunstancia que la amparaba contra el asedio de los donjuanes de parroquia y le permitía alternar con las matronas y señoritas más distinguidas del alto y exigente conjunto social de la época.
Magdalena gozaba así de extraordinario aprecio en los más encumbrados hogares y su presencia era bien recibida, en cuanta casa de familia visitaba. Bien es cierto que la adorable artista lo merecía, tanto por sus encantos físicos y su natural elegancia en el vestir, como por su refinada cultura y nobles sentimientos. La colonia itálica, por entonces relativamente numerosa, era la más orgullosa de su presencia y no perdía oportunidad de invitarla cuando culminaba sus presentaciones.
La compañía estaba muy amañada en la ciudad, toda vez que llevaba muchos meses exhibiendo sus actos y por esa razón, los artistas fueron familiarizándose con el público, que los reconocía en la calle y en los lugares hacia donde se desplazaban. Un buen día, llegada a casa de una de las muchas amigas que había cosechado, dama aristocrática y hermosa, aunque como la generalidad, muy dada a creer en agüeros y presagios, llevaba una sombrilla que recién había comprado en el almacén ‘La Novedad’, cuidadosamente envuelta en fino papel. ¿De compras Magdalena? Preguntó solícita. ¡Oh, poca cosa, una pícola cosa, veramente bella, mire! Y rasgando la envoltura, sacó prestamente la sombrilla y la abrió con jubilosa sonrisa para que pudiera apreciar su rico forro y su elegante color esmeralda.
¡Por Dios, Magdalena, no haga eso, exclamó vivamente su interlocutora, vea que eso es de mala suerte, abrir paraguas o sombrillas bajo techo!
La reacción le pareció algo exagerada quien no entendía esa clase de actitudes, más viniendo de alguien de reconocida cultura y no creía en esas pavadas o pamplinas que no eran más que supersticiones propias del populacho o de gentes ignorantes.
Pero piensen lo que piensen o ríanse como lo hizo la bailarina, la verdad es que ocho días después del incidente, Magdalena caía víctima de la artera ’fiebre amarilla’ que por aquellos días asediaba con gran rigor la ciudad. Gran número de señoras la asistieron por turnos, los mejores médicos la auscultaron y recetaron cuanto tratamiento había para los atacados del terrible mal.
Todo fue inútil, Magdalena falleció una semana después dejando cerca de su lecho, su sombrilla verde y en los baúles las argollas esponsalicias, varios paquetes de cartas de su amado y unas cuantas prendas de vestir, todas ellas impregnadas del exótico perfume de aquel cuerpo cimbreante y escultural. Todo le fue remitido al desconsolado pretendiente a su residencia de las Antillas.
Las normas municipales de la época disponían que los muertos por esta impiadosa epidemia, debían ser inhumados inmediatamente después del fallecimiento. Por esta razón sólo asistieron dos o tres de sus amigos, que supieron a tiempo la noticia y quienes apesadumbrados lloraron ante el trágico fin de tan sorprendente belleza.
Gerardo Raynaud D. | gerard.raynaud@gmail.com